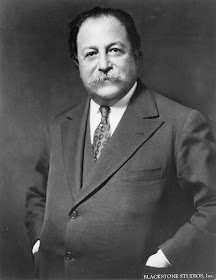SABIOS Y FILÓSOFOS
En los últimos años del siglo VI surgieron pensadores notables en los puntos más distantes del mundo civilizado. Desde los principios del siglo, en la India habían surgido corrientes divergentes respecto de la religión brahmánica oficial. Éstas se interesaron por los aspectos más filosóficos del brahmanismo: la relación entre el cuerpo y el alma, la reencarnación, etc., relegando a segundo plano los rituales, a los que a menudo dieron una interpretación alegórica. Una de estas corrientes fue desarrollada por un grupo de místicos que se retiraron a los bosques y compilaron una serie de abstrusos tratados conocidos como los Upanisads (que significa algo así como "sentarse junto al maestro"). La filosofía de los Upanisads es monista, en el sentido de que considera a la materia una ilusión y concibe el Universo como una unidad espiritual, en contraste con la filosofía dualista conocida como Samkhya, atribuida a Kapila (que tal vez vivió en el siglo precedente), según la cual existen dos realidades eternas: una es la materia, o mundo de las apariencias, y la otra la componen un número infinito de almas individuales. Cada alma es prisionera de su cuerpo, al que se cree ligada, y sólo consigue la salvación cuando comprende su naturaleza distinta, y asimila que es sólo un espectador, no un actor, en el mundo, y se libera de los deseos, procedentes del cuerpo.
Esta corriente Samkhya fue el punto de partida de lo que ya no puede clasificarse como corriente, sino más bien como herejía respecto al brahmanismo. Su creador fue Vardhamana, hijo del jefe de un clan, nacido cerca de Vaisali. Consideró que la única forma en que el alma podía llegar a comprender su naturaleza independiente del cuerpo, dotada de sabiduría, poder y bondad ilimitados, y lograr así su liberación, era mediante una vida rigurosamente ascética. Así lo aplicó a su propia persona y, tras doce años de severa ascesis, a la edad de cuarenta y dos años, alcanzó el conocimiento espiritual pleno y se convirtió en Mahavira (el venerable). Durante los treinta años siguientes recorrió la región enseñando su sistema, que recibió el nombre de jainismo (dominio de las pasiones). Sus seguidores se organizaban en comunidades sin un reglamento concreto, que más tarde se dividieron en dos facciones rivales: los vestidos de blanco y los vestidos de aire, llamados así porque los primeros iban vestidos y los segundos desnudos. Les estaba prohibido quitar la vida a todo ser animado, así como la mentira, el hurto, la sensualidad y todo tipo de atadura terrena. También había laicos que, sin abandonar el mundo, hacían los mismos votos, pero sustituyendo el celibato por una vida casta, y la renuncia absoluta por la reducción de sus pertenencias al mínimo imprescindible. El jainismo no reconoce ningún dios, sino que la fe se interpreta como el recto conocimiento de la relación entre materia y pensamiento. Los jainistas no pudieron dedicarse a ninguna actividad como la agricultura, la pesca, etc., que conlleva la muerte de seres vivos (las plantas también cuentan) así que se dedicaron a actividades comerciales, y hoy en día forman una minoría próspera, integrada por banqueros, abogados y terratenientes.
En 530 empezó a enseñar en China Kongfuzi (el maestro Kong), al que conocemos como Confucio. Sus enseñanzas versaban sobre todo sobre ética social. Instruyó a un grupo de discípulos que terminaron ocupando posiciones destacadas en el gobierno, lo que les dio la oportunidad de poner en práctica las ideas de su maestro. Para Confucio y sus discípulos, el sabio difunde un orden que se va extendiendo del individuo al universo entero. El hombre debe respetar este principio de orden tomando ejemplo de los sabios y los grandes hombres del pasado. Las virtudes confucianas son el ren, compasión o simpatía que induce a socorrer a los semejantes, y el yi, la equidad que lleva al respeto de los bienes ajenos y de la posición social. La sabiduría se consigue con el estudio, la reflexión y el esfuerzo, y su meta es llegar al ideal de hombre superior, sereno, virtuoso, sabio y recto, que ha asimilado el principio del orden universal y puede hacer lo que le place sin transgredirlo.
Confucio atribuye una naturaleza divina al principio de orden universal, pero por lo demás adopta una postura agnóstica, y no acepta los mitos y rituales religiosos. En contra de lo que podría pensarse, este agnosticismo racionalista fue bien recibido por el pueblo. Mientras los judíos podían atribuir sus vicisitudes a un castigo divino por sus pecados, los chinos cumplían escrupulosamente con los ritos religiosos, y ello no impedía que de tanto en tanto se produjeran inundaciones o periodos de sequía, sin que los dioses parecieran responder a los debidos sacrificios. Así se empezó a dudar de que realmente los dioses se ocuparan del mundo y que tuviera algún sentido tratar de relacionarse con ellos. A esto hay que añadir que la religión oficial estaba en manos de los hechiceros Wu, al servicio del Rey, y por aquel entonces estaban muy desprestigiados. Se contaban historias de un rey que ordenó a un Wu que disparara flechas contra muñecos representando a los nobles que no acudían cuando eran convocados a palacio, o de otro que se sirvió de un Wu para encontrar posibles conspiradores, con lo que la población estaba tan atemorizada que apenas se comunicaban por señas. Evidentemente esto son exageraciones, pero muestran que la religión Wu incomodaba al pueblo.
En realidad el confucianismo fue sólo una de las muchas líneas de pensamiento que surgieron en China como reacción contra la religión tradicional. Otra no menos importante fue la iniciada por Lao-Tse, del que se tiene poca información, pero parece ser que fue historiador y astrólogo en la corte real. Escribió un libro llamado Tao-Te-King, en el que sentó las bases del Taoísmo, una religión mística que puede practicarse en solitario. El taoísmo predica la meditación, la quietud y la inactividad. Su filosofía es "no hacer nada para alcanzarlo todo", hay que dejar que la naturaleza siga su curso. El Cielo y la Tierra permanecen porque son la materialización de una realidad inmutable que crea sin esfuerzo ni objeto. La mayor virtud del sabio es la contemplación, impregnarse del Tao hasta el punto de identificarse con él como realidad última impersonal y amoldar la propia existencia a su acción incesante y silenciosa. Se dice que Confucio había rechazado a Lao-Tse calificándolo de soñador incomprensible.
Por esta época un jonio llamado Jenófanes dejó su ciudad natal, Colofón, y decidió emigrar a Sicilia, lejos de los persas. Más tarde pasó a Elea, donde fundó una escuela de pensamiento conocida como la Escuela Eleática, cuyas figuras más importantes surgirían en el siglo siguiente. A Jenófanes se le recuerda principalmente por su idea de que la existencia de conchas marinas en regiones montañosas es un indicio de que en otros tiempos ciertas regiones estuvieron sumergidas bajo el mar.
Otro jonio ilustre fue Pitágoras de Samos, que, al igual que otros griegos, aprovechó la unidad del gran Imperio Persa para viajar por sus confines. Pitágoras estudió en Babilonia, e incluso llegó a visitar la India. Cuando volvió a su patria, Samos, la encontró gobernada por el tirano Polícrates, mientras que él formaba parte de la aristocracia a la que éste había derrocado. Consideró que la vida en Samos se le hacía insoportable y en 529 se fue a Crotona, la colonia del sur de Italia, donde había oído que florecía la cultura.
Allí fundó una institución muy peculiar. Podían ingresar tanto hombres como mujeres, pero tenían que hacer voto de castidad y comprometerse a no tomar nunca vino, huevos ni habas (nunca se sabrá por qué). Debían vestir sencilla y decentemente, la risa estaba prohibida, y al final de cada curso los alumnos debían hacer una autocrítica en público, confesando toda infracción de las reglas que hubieran cometido. Los alumnos se dividían en externos e internos. Los últimos eran los que vivían en la propia institución. Sólo éstos podían ver al maestro, y ello tras cuatro años de iniciación. Hasta entonces les mandaba las lecciones por escrito, firmadas conauthos epha (lo ha dicho él), indicando que no había lugar a discusión.
Si Tales fue el primer científico, podríamos decir que Pitágoras fue el primer universitario. Timón de Atenas, que le admiraba intelectualmente, decía que era solemne hasta la pedantería, que había conseguido importancia a copia de dársela él mismo. Se llamaba a sí mismo filósofo (amigo del saber), término que con el tiempo se aplicaría a todos los pensadores griegos. En sus descubrimientos había poco de original. La mayor parte de ellos eran cosas que había aprendido en Egipto y Babilonia. Sus enseñanzas versaban sobre los números, la geometría, la música y la astronomía, siempre desprovistas de cualquier posible (a la vez que despreciable) aplicación práctica. Parece ser que Pitágoras fue el primero que afirmó que la Tierra es una esfera que gira sobre sí misma. A estos hechos realmente prometedores, unía supersticiones tontas (tal vez tomadas del hinduismo), como que, tras la muerte, el alma abandona el cuerpo y, tras una estancia en el Hades (el infierno griego), vuelve a encarnarse en un recién nacido. Él mismo recordaba haber sido en otra vida una famosa cortesana, y luego un destacado héroe de la guerra de Troya.
Otra figura destacada en la época fue Heráclito. Había nacido en Éfeso, una de las ciudades griegas de Asia Menor. Fue más soberbio que Pitágoras y, en añadidura, un misántropo. Despreciaba prácticamente todo lo que le rodeaba, incluso llegó a escribir:
La gran cultura sirve de poco. Si bastase para formar genios, lo serían hasta Hesíodo y Pitágoras. La sabiduría no consiste en aprender muchas cosas, sino en descubrir aquella sola que las regula todas en todas las ocasiones.
Con esta forma de pensar, Heráclito decidió abandonarlo todo e irse a vivir a una montaña. Pasó toda su vida meditando. Reunió sus conclusiones en un libro llamado Sobre la Naturaleza, poco menos que incomprensible, pues al parecer no quería que los hombres mediocres le entendieran, y con ello se ganó el apelativo de Heráclito el oscuro. La base de su filosofía consistía en que la realidad es un continuo cambio: todo fluye, nada permanece. Toda la realidad es el cambio incesante de un único principio: el fuego. De él surgen los gases, que luego se condensan en líquidos y de sus residuos al evaporarse surgen los sólidos. El universo es fuego en distintos estados. No hay dioses. ¿Cómo iba a existir un dios eterno e inmutable, si ya ha quedado claro que todo es cambiante? A lo único a lo que en cierto sentido podríamos llamar "dios" es al fuego, pero teniendo bien claro que el fuego no es bueno ni malo, ni distingue entre el bien y el mal. Llamamos "bien" a lo que nos conviene llamar "bien", pero nuestro juicio no está avalado por el de ningún dios antropomorfo. La existencia de algo conlleva necesariamente la posibilidad de cambiar a su contrario. No puede haber día sin noche, riqueza sin pobreza, vida sin muerte. El cambio de algo en su contrario es una necesidad inevitable. El sabio debe comprender la necesidad de que existan los opuestos, y resignarse ante el dolor, la pobreza o la enfermedad como complementos necesarios del placer, la riqueza o la salud.
Por esta época había ganado fama Epidauro, una ciudad de la Argólida a la que acudían todos los enfermos de Grecia. Allí estaba el templo de Asclepios, dios especializado en curaciones milagrosas. Se han encontrado muchas lápidas con inscripciones como ésta:
Oh Asclepios, oh deseado, oh invocado dios, ¿cómo podría conducirme dentro de tu templo si tú mismo no me conduces a él, oh invocado dios que sobrepasas en esplendor el esplendor de la Tierra y de la primavera? Y ésta es la plegaria de Diofanto: Sálvame, oh dios socorredor, sálvame de esta gota, que sólo tú lo puedes, oh dios misericordioso, sólo tú en la tierra y en el cielo. Oh dios piadoso, oh dios de todos los milagros, gracias a ti he sanado, oh dios santo, oh bendito dios, gracias a ti, gracias a ti Diofanto no caminará más como un cangrejo, sino que tendrá buenos pies, como tú has querido.
El templo estaba rodeado por unos pórticos de setenta y cuatro metros de longitud, donde acudían los peregrinos y, tras darse un baño obligatorio, podían entrar en el templo. No sabemos qué clase de curas se dispensaban allí. Probablemente los sacerdotes de Asclepios eran unos embaucadores, pero también es posible que conocieran unos rudimentos de medicina basados en hierbas y aguas termales. De todos modos el ingrediente principal de las curaciones era sin duda la sugestión de las ceremonias espectaculares.
En 527 murió el tirano ateniense Pisístrato. En un par de ocasiones había sido obligado a abandonar el poder (y la ciudad), pero logró recuperarlo poco después. Finalmente se ganó el respeto de sus conciudadanos, pues en ningún momento tomó represalias o trató de instaurar un régimen policial. Al contrario, organizó elecciones libres para los arcontes, se sometió al control del Senado y la Asamblea, e incluso cuando alguien le acusó de asesinato, su respuesta fue una querella ante un tribunal. Ganó la causa porque el acusador no se presentó. Su autoridad se basaba en una personalidad arrolladora. Se hacía lo que él quería, pero sólo después de haber convencido a los demás de que era también lo que ellos deseaban hacer. Entre sus reformas más destacadas estaba una reforma agraria por la que destruyó los latifundios en favor de los pequeños propietarios. Había establecido que a su muerte sería sustituido por sus dos hijos, Hipías e Hiparco, y así fue. Éstos continuaron la política de su padre y Atenas continuó progresando económica y culturalmente.
En 525 murió el faraón Ahmés II y fue sucedido por su hijo Psamético III, quien ese mismo año tuvo que enfrentarse al desastre para el que su padre había ido preparando a Egipto: El rey persa Cambises II había terminado de ordenar la parte oriental de su imperio y ahora se dirigía hacia Egipto. Hubo un encuentro en Pelusio, al este del delta, pero las tropas persas arrollaron a las egipcias sin dificultad. Seguidamente Cambises II tomó Menfis, aceptó la rendición sin resistencia de los libios, marchó hacia el sur, saqueó Tebas y penetró en Nubia, puso bajo su control la parte norte del país y retornó a Menfis para aprovisionarse.
Los egipcios describieron a Cambises II en su historia como un gobernador cruel, pero, como en otras ocasiones, "cruel" puede significar simplemente "extranjero". Contaban que Cambises II fue derrotado en Nubia (lo cual no es probable), y que al volver a Menfis se encontró a los egipcios en una celebración. Se imaginó que estaban celebrando su derrota y montó en cólera. Los egipcios le explicaron que la fiesta se debía a que habían encontrado un toro que satisfacía unos exigentes requisitos que demostraban que era el dios Apis, lo cual prometía buenas cosechas. Cambises II, aún enfadado, desenvainó su espada e hirió al toro, lo que para los egipcios era un abominable sacrilegio.
En 524 la ciudad griega de Cumas, en Italia, derrotó a una coalición etrusco-itálica. Las tropas griegas estaban capitaneadas por Aristodemo, que poco después se convertiría en tirano de Cumas. Esta derrota no pareció afectar sensiblemente al poder etrusco en Italia, ni siquiera en la Campania, la región de Cumas, pero lo cierto es que esta fecha puede considerarse como el inicio de la decadencia etrusca, que se iría acentuando en las décadas siguientes.
En 523 empezó a predicar en la India Siddhartha Gautama, conocido como Buda (el iluminado). Había nacido en el bosque de Lumbini, en las laderas del Himalaya. Su padre era el jefe de una aldea y su madre había muerto a los pocos días de su nacimiento. Por aquel entonces en la India había sociedades muy diversas. Algunas se encontraban todavía en el neolítico, otras estaban bajo la dominación Aria, y entre ellas algunas estaban empezando a desarrollarse económica y culturalmente. Gautama tuvo una infancia fácil y protegida, se casó y tuvo un hijo, pero a la edad de 29 años se sintió conmovido por todo el sufrimiento que veía a su alrededor, con lo que decidió abandonar a su familia y entregarse al ascetismo. Finalmente, meditando al pie de un árbol, obtuvo la iluminación y se convirtió en Buda, momento en que empezó a difundir sus enseñanzas. Contaba con la amistad y la protección del rey Bimbisara de Magadha.
Buda aceptó algunas ideas del hinduismo, como la reencarnación de las almas, si bien la concebía en un sentido más débil: el alma es un agregado de cinco elementos:
1. El cuerpo y los sentidos,
2. los sentimientos y sensaciones,
3. la percepción sensorial,
4. las voliciones y facultades mentales,
5. la razón o conciencia.
Estos elementos están en continuo cambio y su unión se disuelve con la muerte. Lo que se transmite en las reencarnaciones no es el alma, sino el karma que ésta ha acumulado, un flujo de energía que se reviste de un cuerpo tras otro hasta que alcanza el fin último, llamado nirvana. Como el jainismo, el budismo es una religión sin dios. Según Buda hay cuatro verdades excelentes:
1. La existencia humana es sufrimiento,
2. El sufrimiento está causado por el deseo,
3. El sufrimiento puede ser superado por la victoria sobre el deseo,
4. Esta victoria puede lograrse siguiendo el camino de las ocho etapas: visión justa; resolución justa; palabra justa, verdadera y buena; comportamiento correcto; trabajo correcto; esfuerzo correcto; memoria o atención correcta y contemplación. A su vez, la contemplación requiere cuatro etapas: aislamiento, que se convierte en alegría, meditación, que proporciona la paz interior, concentración, que provoca el bienestar del cuerpo, y contemplación, que es recompensada con la indiferencia ante la felicidad o la desgracia.
El budismo era concebido como un "camino intermedio" para lograr la liberación del alma, intermedio entre las dos vías (fáciles y superficiales) que reconocía el brahmanismo y el ascetismo riguroso de los jainistas. Aceptó los votos jainistas modificados para ser compatibles con una vida normal. Así, la muerte de seres vivos era permitida con fines alimenticios, la castidad fue sustituida por la fidelidad en el matrimonio, etc., pero las bebidas embriagadoras, el juego, el trato con personas indeseables, etc. estaba rigurosamente prohibido.
En 522 murió Polícrates, el tirano de Samos. Parece ser que fue sorprendido en una emboscada por un enemigo y fue cruelmente asesinado. Ese mismo año, un sacerdote medo llamado Gaumata afirmó ser Smerdis, hermano del rey persa Cambises II, y fue proclamado rey por algunos nobles medos mientras Cambises II estaba en Egipto. Sin embargo, el sacerdote no podía ser quien dijo ser, pues el propio Cambises II había mandado asesinar a su hermano antes de su partida, en previsión de una posible traición como la que, aun así, tuvo lugar. Cambises II se enteró de lo sucedido mientras volvía de Egipto. Hizo saber que el verdadero Smerdis estaba muerto, pero no pudo hacer más, porque pronto fue asesinado. Junto a él estaba un pariente lejano, también, pues, de la familia aqueménida, quien inmediatamente se puso al frente de las fuerzas leales a Cambises II, marchó sobre Media, mató al falso Smerdis, se hizo proclamar rey y, tras unos meses de incertidumbre, en 521, logró el control absoluto del imperio. Su nombre era Darío I.
Es muy probable que bajo estos hechos haya motivaciones nacionalistas e incluso religiosas. Por ejemplo, Ciro y Cambises II aceptaron la religión babilónica, mientras que el falso Smerdis y Darío I eran mazdeístas. Tal vez Cambises II descubrió o sospechó que un grupo de nobles medos descontentos con el dominio persa estaban urdiendo una rebelión, y que su hermano podría estar pensando en aprovechar las circunstancias para proclamarse rey. Tal vez Darío I aprovechó las circunstancias para proclamarse rey matando a Cambises II. Tal vez era mazdeísta o tal vez juzgó que los mazdeístas eran entonces la facción más poderosa, con lo que la mejor forma de verse respaldado era aparecer como mazdeísta pro medo a la vez que como aqueménida con derecho al trono. Sea como fuere, Darío I acabó contando con el apoyo de Media y con los recelos de Babilonia, justo al revés de lo que le había ocurrido a Cambises II.
En 520 Cleómenes I ocupó uno de los dos tronos de Esparta. Poco después marchó sobre la Argólida e infligió a Argos una decisiva derrota, tras la cual Esparta dominó definitivamente todo el Peloponeso. Estrictamente poseía un tercio del territorio, otro tercio era Arcadia, que desde hacía tiempo era su aliada incondicional, y el otro tercio era la Argólida, que ya nunca más se atrevió a cuestionar la autoridad espartana. En el Peloponeso no se movía un soldado sin permiso de Esparta, y la ciudad fue considerada como el líder del mundo griego, pese a que culturalmente era con diferencia la ciudad más pobre.
www.uv.es/ivorra/Historia/Indice.htm
Corrección textual y selección fotográfica: Alfonso Gil